La transformación digital no es únicamente una cuestión de herramientas; es, sobre todo, una redefinición de las preguntas que formulamos, de las prácticas mediante las cuales construimos conocimiento y de las formas en que nos constituimos como comunidades académicas y sociales. Hablar de humanidades digitales es, entonces, insistir en una doble tensión: por un lado, en las potentes capacidades técnicas que habilitan el análisis y la circulación de materiales culturales a escalas inéditas; por otro, en la necesidad de mantener vivo el proyecto crítico de las humanidades que interpela sentido, valor y consecuencia. Esta edición de Entropía Educativa convoca justamente a explorar ese cruce – los escenarios emergentes – donde la técnica encuentra la imaginación, y la técnica exige la reflexión.
En la investigación, las humanidades digitales amplifican el alcance del análisis: permiten recorrer corpus masivos, mapear redes de relaciones, visualizar trayectorias culturales y rehacer narrativas a partir de datos multimodales; pero esa ampliación trae consigo un desplazamiento epistemológico: los algoritmos no son meras cajas negras neutrales, sino artefactos construidos que contienen decisiones de diseño, sesgos y límites normativos. Reconocerlo implica leer los resultados computacionales con la misma atención crítica que dedicamos a un texto o a una fuente histórica, por ello, la técnica deja de ser exclusivamente formativa para convertirse en coautora de preguntas y respuestas; por lo tanto, la tarea investigadora demanda ahora alfabetizaciones técnicas y capacidades hermenéuticas simultáneas.
En la enseñanza, las humanidades digitales potencian formatos pedagógicos que combinan laboratorio, proyecto y crítica; los espacios de aprendizaje que integran mapeos digitales, ediciones en código abierto y archivos son oportunidades para que el estudiantado desarrolle competencias técnicas sin perder la capacidad de problematizar los fines de su trabajo. Es indispensable, sin embargo, que estas experiencias se diseñen desde una pedagogía crítica: no se trata de preparar estudiantes para la producción técnica, sino de formar agentes capaces de cuestionar las implicaciones éticas, culturales y sociales de lo que producen, por ello, la alfabetización digital debe entenderse, como alfabetización crítica: saber usar, sí, pero sobre todo saber interrogar.
Una educación del futuro que articule lo técnico y lo humanístico requiere cambios curriculares que vayan más allá de sumar asignaturas aisladas, siendo imprescindible construir trayectorias académicas integradas donde la programación, el análisis de datos y la teoría crítica se enseñen de manera articulada; donde los proyectos colaborativos crucen disciplinas y donde la evaluación reconozca procesos de reflexión y compromiso público.
Las desigualdades materiales y simbólicas son un punto neurálgico en estos escenarios emergentes, donde la posibilidad de hacer investigación digital depende de infraestructura, acceso a datos y formación especializada; recursos que no se distribuyen equitativamente entre instituciones, regiones ni grupos sociales. Si las humanidades digitales se convierten en espacios privilegiados para legitimar conocimiento, es imperativo que la comunidad académica diseñe estrategias de apertura, cooperación y redistribución que garanticen diversidad epistemológica. Políticas de acceso, plataformas compartidas y redes de colaboración crítica son herramientas clave para democratizar la producción digital del conocimiento.
Asimismo, las humanidades digitales imponen una responsabilidad ética ineludible, por lo cual, el uso de modelos generativos, la gestión de datos sensibles, la atribución y la preservación de patrimonios culturales exigen marcos de gobernanza que integren a las comunidades implicadas, ya que, no es suficiente aplicar protocolos técnicos: se requiere un ejercicio de escucha, consulta y corresponsabilidad; solo así se evita que prácticas bien intencionadas terminen reproduciendo extractivismos epistémicos o invisibilizando voces históricamente marginadas.
En ese sentido, incorporar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente no es un adorno retórico, sino una praxis que modifica tanto la pregunta como la forma de responderla, por ello, diseñar proyectos que interroguen cómo las tecnologías reproducen o desafían roles de género, garantizar la participación paritaria en equipos de trabajo y emplear un lenguaje que reconozca a todas las identidades son decisiones metodológicas y éticas; por lo tanto, la investigación y la docencia en humanidades digitales deben ser, a la vez, técnicamente competentes y políticamente sensibles.
Ahora bien, imaginar los escenarios emergentes no consiste solo en proyectar tecnologías futuras, sino en construir desde el presente las condiciones que permitan que estas se desplieguen con justicia; cada decisión sobre infraestructura, cada debate curricular, cada práctica de colaboración interdisciplinaria se convierte en una pieza que moldea el horizonte educativo y de investigación. Por ello, es urgente que las comunidades académicas asuman un papel propositivo: no esperar pasivamente a que las transformaciones lleguen, sino adelantarse, experimentar, arriesgar y generar modelos alternativos de enseñanza y producción de conocimiento; solo así podremos orientar la digitalización hacia fines emancipadores, y no únicamente hacia la eficiencia técnica o el beneficio económico.
La tarea institucional — de universidades y centros de investigación — consiste en habilitar condiciones para que emerjan prácticas diversas: laboratorios humanísticos colaborativos, políticas de datos responsables, programas de formación continua y esquemas de financiamiento que no penalicen experimentaciones críticas y al mismo tiempo, la comunidad académica tiene la responsabilidad de sostener espacios públicos donde los resultados y procesos sean accesibles y fiscalizables por la sociedad. La apertura no es neutral; es un compromiso ético con la transparencia y con la posibilidad de que el saber circule más allá de los muros académicos.
Finalmente, pensar las humanidades digitales como campo en transformación es reconocer su potencial para reinventar la educación y la investigación sin renunciar a la inquietud crítica que caracteriza a las humanidades, debido a que se trata de una invitación a imaginar herramientas que amplifiquen voces, a diseñar plataformas que protejan patrimonios, a enseñar con métodos que integren técnica y reflexión.
En este número, proponemos tomar la tecnología no como fin sino como terreno de experimentación crítica y ética; donde las humanidades digitales pueden ser una palanca para pensar un futuro de la investigación y la educación más plural, responsable y creativo; pero para ello se necesitan diagnósticos rigurosos, políticas inclusivas y, sobre todo, la voluntad colectiva de situar el valor humano en el centro de la innovación.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.
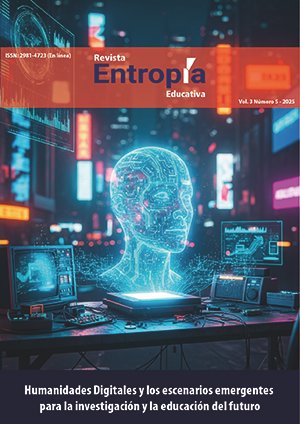

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.